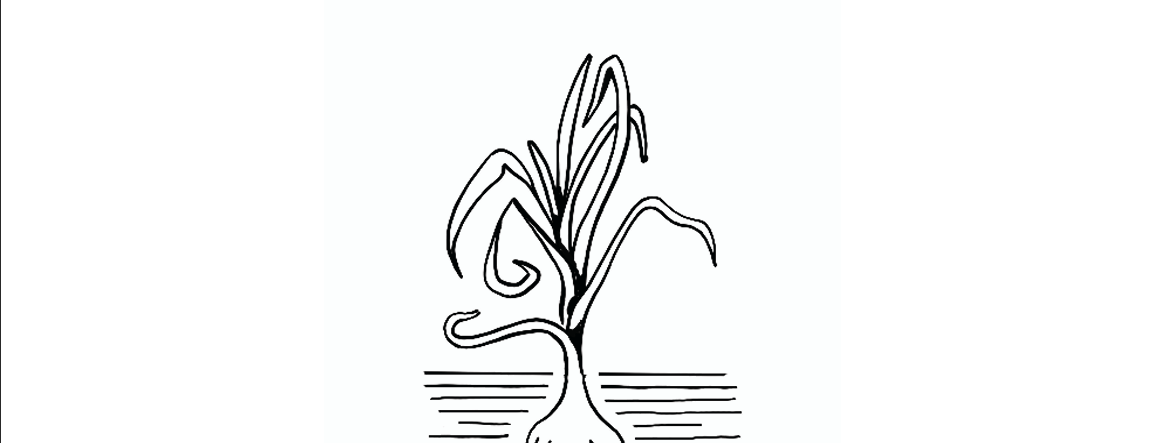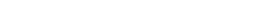“La Escuela Rural de Quilquico viene desarrollando actividades muy interesantes desde el punto de vista comunitario e investigativo con la propia comunidad educativa” destaca la antropóloga Natalia Picaroni, integrante del proyecto.
La Escuela Rural de Quilquico se encuentra emplazada en un sector que está distante a 12 kilómetros de la capital provincial de Chiloé, Castro. Una institución que se ha convertido en un referente en la promoción de un aprendizaje basado en el patrimonio cultural, el arte y el medioambiente.
Una de esas iniciativas se inicia en 2022. Un grupo de niños y niñas de octavo básico, en la asignatura de Lengua y Cultura Indígena, participó de talleres, salidas a terreno, entrevistas y otras actividades. ¿Para qué? Conocer y aprender sobre el valor de los recursos locales. Esto, en el marco del proyecto Alimentación, Salud y Territorio ejecutado por la carrera de Antropología de la Universidad de Los Lagos, el programa de Salud Colectiva y Medicina Social de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, el Equipo de Salud Rural de Castro y el citado establecimiento educacional.
En 2024, este proceso derivó en el lanzamiento del cómic titulado “Breve historia de un ajo” en formato de libro y video. Un año después, los protagonistas de este trabajo colectivo están en una etapa de balances y de nuevos desafíos.
“La escuela viene desarrollando toda una trayectoria de actividades muy interesante desde el punto de vista comunitario e investigativo con la propia comunidad educativa” destaca Natalia Picaroni, Doctora en Ciencias Sociales y Magister en Antropología Social y Cultural.
La investigadora recuerda el equipo con el que avanzaron en esta aventura. Entre ellos, el kimelfe-educador Cristofer Caicheo , Alejandra Leighton, antropóloga del Equipo de Salud Rural de Castro y Soledad Burgos, académica de la Escuela de Salud Pública Dr. Salvador Allende G. de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.
“Fuimos descubriendo y haciendo muchas actividades, salimos, sembramos, recorrimos, fuimos a la playa, hablamos con ex estudiantes de la escuela, manipuladoras de alimentos y entre los mismos jóvenes” describe Picaroni. Y también se conformaron “equipos de exploración” con los niños y niñas. La antropóloga explica que el comic “es uno de los productos finales, pero estuvimos dos años trabajando. Al principio, semanalmente, junto con Cristofer Caicheo en el marco de la asignatura”.

Lanzamiento del comic Breve Historia de un ajo en la Escuela Rural de Quilquico (2024).
Del cómic a un relato oral
“La asignatura de Lenguas y Cultura de los pueblos originarios (mapuche) es pionera e interactúa con todas las materias: música, lenguaje e historia” cuenta el kimelfe Cristofer Caicheo. La Escuela Rural Quilquico se caracteriza por contar con un público muy formado -menciona- porque los niños son sensibles.
Caicheo, coordinador del Sello Patrimonial, colaboró con el proyecto en conjunto con la directora Andrea Teiguel Alarcón. ¿El objetivo? Continuar con una larga historia del establecimiento relacionada con la integración de los saberes y conocimientos locales potenciando una educación con pertinencia cultural y territorial. Una mirada innovadora que ha sido reconocida a nivel local y nacional, como el Premio a la Trayectoria en Cultura Margot Loyola Palacios recibido por la escuela en 2023.
El proyecto estaba enfocado en la salud y decidieron por el ajo. ¿Por qué? Tanto como alimento y fuente de trabajo. “La gente de acá fue la que tenía el conocimiento y nosotros tratando de entregar las mejores herramientas a los niños y así, sean los dueños de sus aprendizajes y como iban a transmitir estos conocimientos que estaban adquiriendo” reflexiona Caicheo.
Y recuerda que en el proceso buscaron la metodología correcta. “Problematizar la situación ¿Quiénes hablan? Los que no han tenido tanta participación” dice el educador tradicional williche.
“En mi asignatura hay que ser astuto, es difícil entregar casi 100 horas de trabajo, donde tienes que pasar un plan curricular anual. Íbamos mezclando los objetivos con las clases, para que los niños tuvieran un año donde el trabajo tenía un sentido y se sientan contentos” agrega. El progreso colectivo de los estudiantes fue una de las conclusiones de este trabajo. Por eso, también pensaron en los más pequeños que no sabían leer y surgió la idea de pasar a lo audiovisual.
“No solo transmite conocimiento, sino que el escucharnos. La Carlita que hace la voz de la abuelita, fue una niña que tuvo mutismo selectivo en su momento… entonces el comic trabajó muchas cosas” afirma Caicheo. Y del comic a un relato oral porque trata de “inculcarles a los niños la expresión oral ya que viene de nuestros pueblos originarios”.

El territorio es clave y por eso el enfoque es fortalecer la cultura y el valor de los habitantes del lugar. “Muchas veces se sintieron avergonzados por ser campesinos, hoy en día no es así, los niños los admiran, los valoran…También tuvimos una actividad muy bonita en una marisca cuando fuimos con el papá de Isaías, yo también soy hijo de mariscador y de buzo” cuenta el kimelfe.
Y asegura: “Este proyecto ha sido uno de los más significativos que he vivido en la escuela, trabajando con los niños”.
El lenguaje visual del comic
Los y las autoras de “Breve historia de un ajo” (2024) son: Sebastián Naranjo (dibujo y guión) , Axcel Faúndez , Mateo Ibáñez , Bruno Leyton , Karla Mansilla , Catalina Miranda , Jazmín Muñoz , David Pérez , Tatiana Ruiz , Felipe Sandoval , Anaís Tabie , Yoveline Tabie , Florencia Toledo , Alejandra Leighton , Soledad Burgos y Natalia Picaroni.
“En un principio, no sabíamos que iba a ser un cómic” relata Sebastián Naranjo. Él recibe los resultados de la investigación, de las actividades y luego de una decisión colectiva sobre el protagonista: el ajo. “Un proceso bonito, pero para nada fácil” comenta y comparte una anécdota:
“Teníamos narrativamente la atención entre lo que habían escrito los niños, muy profundo y había una sabiduría dentro de la semilla, pero había un problema …Buscamos el conflicto y se pudo equilibrar. Encontrar eso fue lo más difícil, pero una vez que tuvimos eso fue posible construir la historia…”.

“Ahora, soy una semilla de ajo…Vivo con muchas otras en un canasto de ñocha”
“Mi ñañita me enseñó que cuando una va al bosque…para salir sin que nos pase nada malo…hay que llevar un ajo en el bolsillo”
Con un lenguaje relacionado con los recursos y la memoria local, Naranjo menciona que “todo lo auténtico que está ahí (cómic) venía en esa misma investigación”. Y cuando se hizo la versión en video, con las voces de los niños, “era muy divertido escucharlos en las grabaciones”.
“¡No! ¡Otra vez! ¡Más agudo! Se escuchaba que se reían un montón… Para darle la autenticidad a la historia y para que no se perdiera, algunos de los referentes fueron los comics de Themo Lobos. Tiene esa cosa que es del lenguaje visual, que está muy ligado al mundo campesino y la educación gráfica” describe.
En el marco del proceso creativo, Sebastián Naranjo destaca que “tenemos una veta que en Chile no se ha reconocido mucho, hablar en el idioma visual de nosotros. Chile no solo es un país de poetas, sino que también un montón de artistas en revistas”. Y sobre el formato de una historieta, concluye: “Creo que es muy poderosa en estos tiempos políticos y sociales que estamos viviendo”.
Socializar los nuevos ejemplares
La primera edición del cómic alcanzó los 150 ejemplares y quedó la mayoría en la escuela. Natalia Picaroni, que en ese momento era parte del equipo de la Universidad de Los Lagos, reconoce que se vio una necesidad y que “quedaron cortos”.
“Otras personas querían tener el comic y utilizarlo. La recepción entre educadores y educadoras, de lo que he podido percibir, es que lo consideran un material que les hace sentido” dice la antropóloga, quien en la actualidad es Profesora Asociada de la Universidad Católica de Temuco. Por esta razón, adelanta que se están preparando para imprimir la segunda edición.
Y eso responde-afirma- a un trabajo largo, con profundidad y el compromiso de cada participante. También destaca la colaboración, como asesoras en la escritura del comic, de cuatro mujeres de comunidades williche del Archipiélago: Miriam Torres Millán, Laura Montalva Punol, Eliana Caicheo y Bárbara Sierpes.
Por su parte, Cristofer Caicheo asegura que aun no están conformes con la socialización. “Estamos generando unos encuentros pedagógicos entre escuelas rurales, actividades, y una de ellas ha sido el comic porque llevamos una cantidad de ejemplares” relata.
El kimelfe reconoce que “fue el libro más leído de la biblioteca, acá los chicos en Quilquico se devoran los libros”. “El trabajo poético fue impresionante…fue un trabajo completo, integrando espiritualidad, literatura, arte, historia y audiovisual” concluye Caicheo y por eso quiere ver que esta experiencia se desarrolle en otras escuelas.

Escuela Rural de Quilquico.
Publicado por Diana Porras